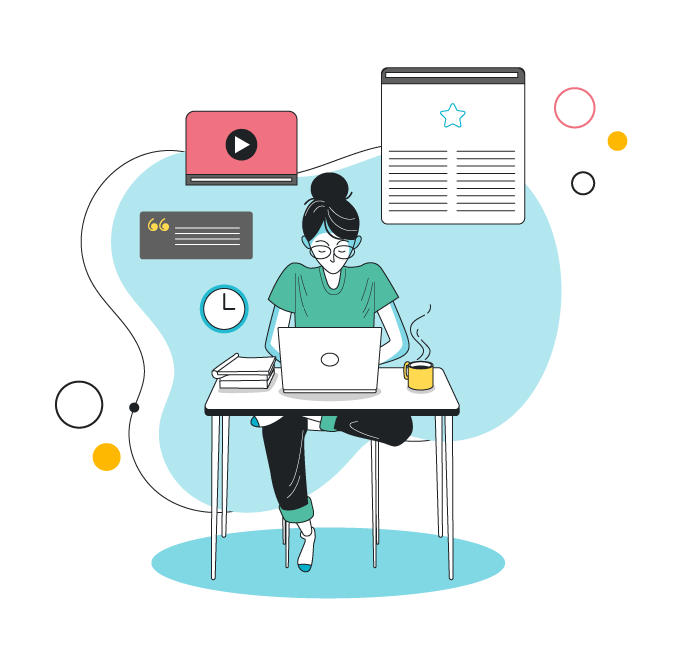Cuando desde el sector asegurador hablamos de acciones para enfrentar el cambio climático, la atención suele centrarse en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Cómo descarbonizar nuestras operaciones, nuestras inversiones, nuestra cadena de valor (incluyendo los siniestros) y, más importante aún, las emisiones que aseguramos. Es lógico: las emisiones son uno de los motores principales del cambio climático y su medición es objetiva, basada en ciencia y tecnología, lo que facilita su trazabilidad.
Sin embargo, en Colombia existe otro driver crítico en el que nos debemos enfocar: la pérdida de biodiversidad y la degradación de nuestros ecosistemas. Somos un país megadiverso y nos enorgullecemos de poseer ecosistemas y especies únicas en el planeta. Pero esta riqueza natural también implica grandes retos. La interacción entre nuestra compleja realidad socioeconómica y la presión sobre los ecosistemas conduce, en muchos casos, a la degradación del capital natural. Cada región del país enfrenta tensiones distintas: agricultura, minería, expansión urbana o deforestación, todas con impactos en los sistemas socio-ecológicos locales.
El cambio climático agudiza esta fragilidad. La exposición a riesgos antes considerados marginales hoy es cada vez más material. Ejemplos sobran: las crecientes inundaciones del río Bogotá que han generado pérdidas recurrentes en la sabana; los racionamientos de agua por bajos niveles de embalses en 2024; o los incendios en los Cerros Orientales, intensificados por sequías prolongadas. Todo esto nos recuerda que la naturaleza, cuando no la cuidamos, puede amplificar los riesgos que aseguramos.
Frente a este panorama, el sector asegurador necesita evolucionar. Modelos de riesgo estáticos y centrados en proyecciones históricas ya no bastan. Se requiere incorporar nuevas prácticas de suscripción que reduzcan la vulnerabilidad de las personas, los activos y las inversiones.
Aquí entran en juego las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Se trata de acciones para proteger, gestionar y restaurar ecosistemas como bosques, humedales y manglares. No se trata solo de conservar: estas soluciones ayudan a reducir pérdidas económicas, mitigar el cambio climático y adaptarnos a él. Un humedal, por ejemplo, puede regular el flujo hídrico y evitar que una inundación arrase con viviendas o infraestructura.
El seguro, como habilitador de la economía, juega un rol clave. En 2024, las primas globales alcanzaron los 7.6 trillones de dólares (UNEP-FI, 2024). Sin seguros, muchas actividades simplemente no serían posibles. Piense en un parque solar de millones de dólares que requiere cobertura para lograr su cierre financiero, o el aseguramiento de impacto que permite viabilizar inversiones en climate tech, como proyectos de captura y almacenamiento de carbono.
Pero aquí está la paradoja: algunas de las actividades que aseguramos terminan deteriorando la naturaleza. Eso quiere decir que, como sector, no solo transferimos riesgos, también tenemos el poder – y la responsabilidad – de reducirlos.
Ya hay experiencias que lo demuestran. En California se implementaron estrategias para reducir inundaciones y proteger tanto a comunidades costeras como a ecosistemas. En el río Mississippi: TNC y Munich Re impulsaron la restauración fluvial para disminuir daños. Tokio Marine, desde 1999, lidera un proyecto de restauración de manglares en Asia; llevan más de 12.500 hectáreas recuperadas y un compromiso a 100 años de conservación.
¿ Qué significa esto para Colombia?
Que, en un país tan diverso, no hay soluciones únicas. Lo que funciona en la sabana de Bogotá no sirve en la Orinoquía o en la Sierra Nevada. El caso de los Cerros Orientales lo demuestra: en los años 50 se sembraron pinos y eucaliptos, especies exóticas pirófilas, y hoy apagar incendios allí resulta muy difícil. Restaurar sin ciencia puede salir carísimo. Por eso, las SbN deben diseñarse con expertos, con participación local y con visión de largo plazo.
Conclusiones:
El sector asegurador colombiano tiene hoy una oportunidad única: usar la naturaleza no solo como variable de riesgo, sino como aliada. Esto puede traducirse en modelos de suscripción que incluyan criterios de biodiversidad, tarifas que incentiven a clientes a adoptar prácticas sostenibles, productos que financien procesos de restauración e inversiones que apuesten por proyectos de SbN.
En últimas, se trata de dejar de ver la naturaleza como amenaza y empezar a reconocerla como la herramienta más poderosa para construir resiliencia. Porque si queremos proteger a las personas, los activos y la economía colombiana, debemos entender que la biodiversidad no es un lujo: es parte del corazón de nuestra gestión de riesgos.
Comparte nuestro contenido: