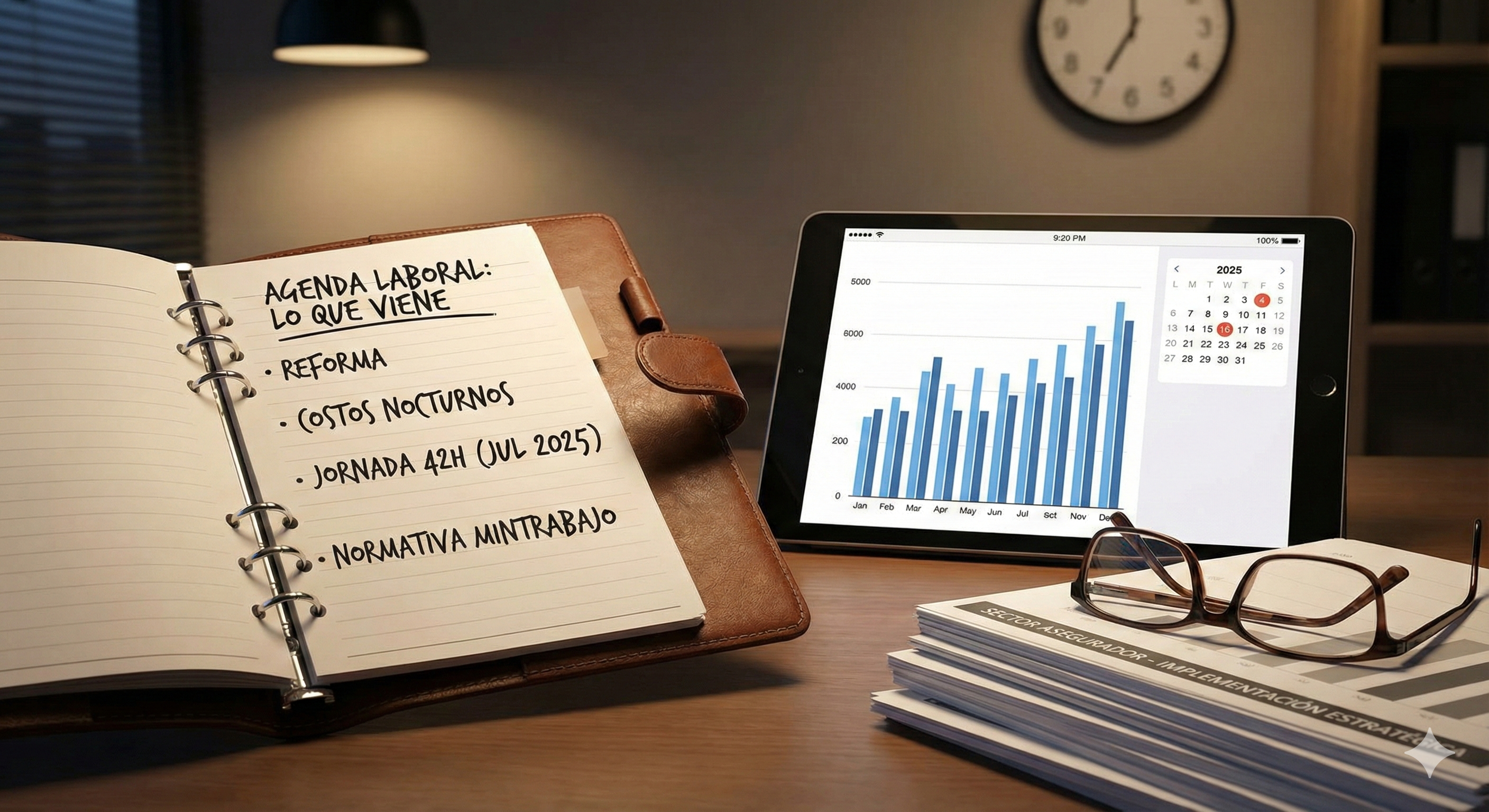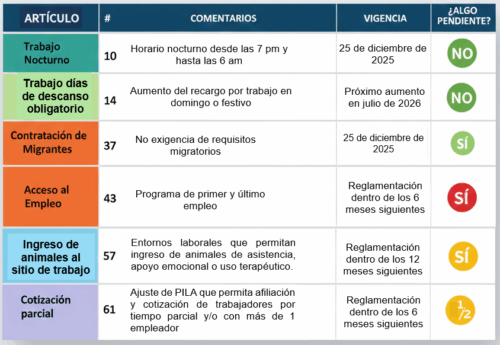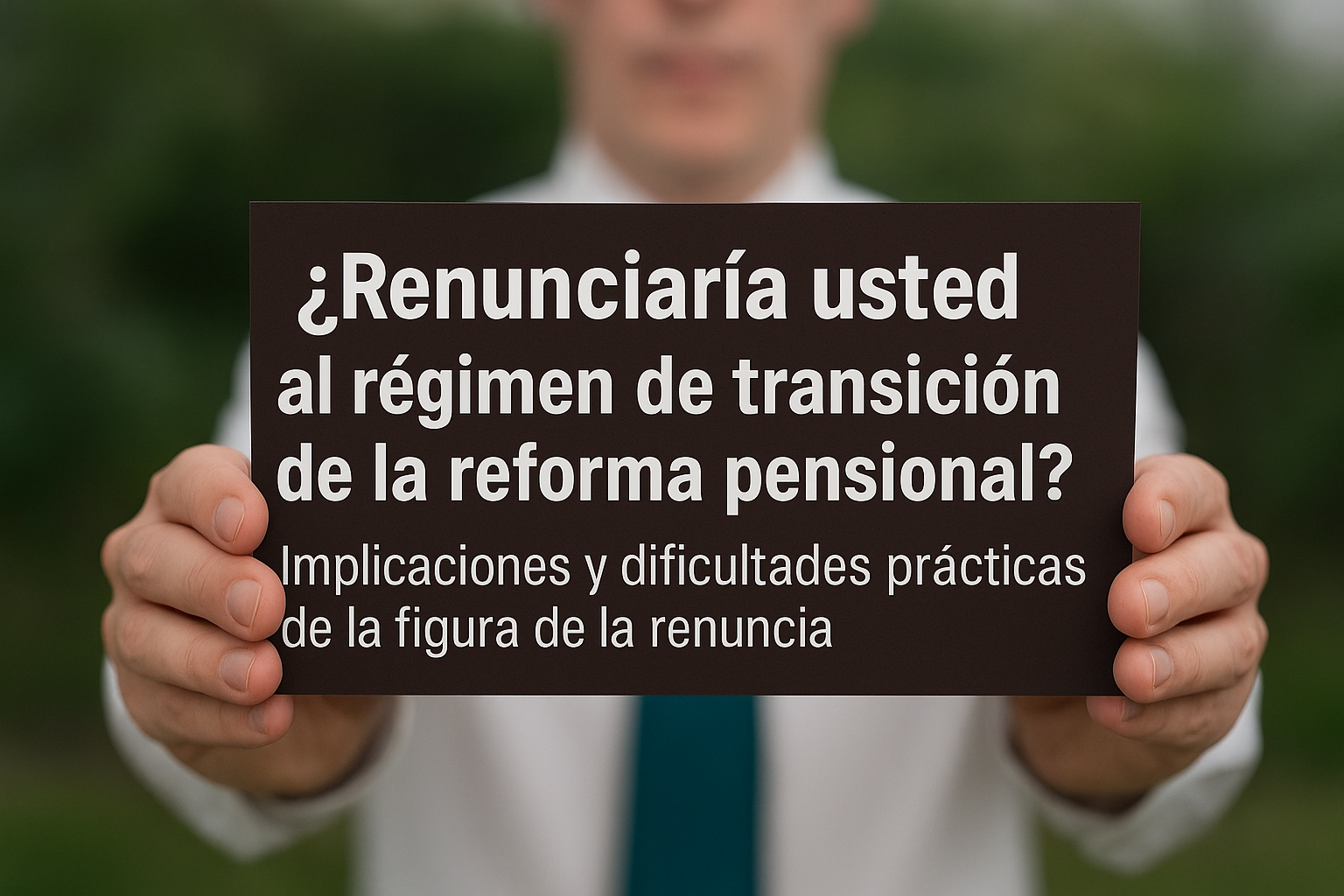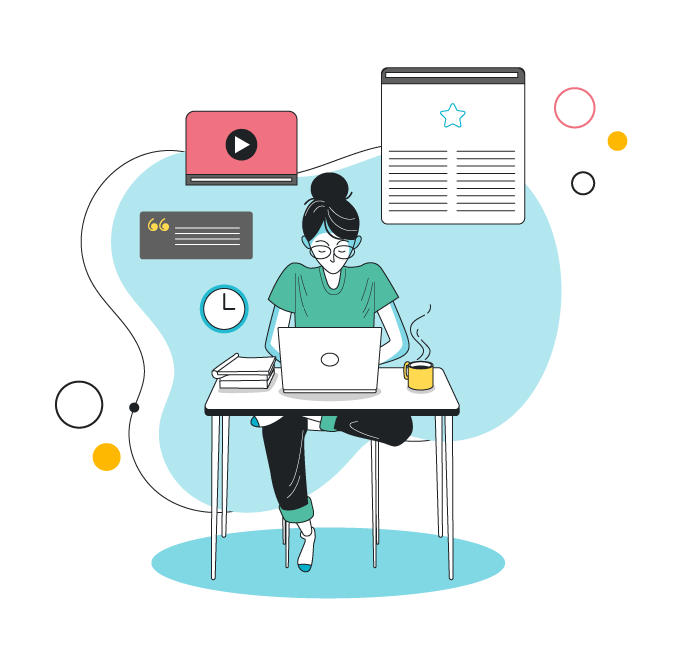La transformación digital conlleva cambios importantes en el sector asegurador. En lugar del modelo tradicional de seguros, se adopta un enfoque donde todos los procesos de negocio son digitales. Tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), Tecnología Blockchain (TB), Aprendizaje Automático (AA), Big-Data y la Computación en la Nube (CN) están involucrados en el ecosistema de los seguros. La IA se utiliza en áreas como la experiencia del cliente, la suscripción, el procesamiento de reclamaciones, la detección de fraudes, la evaluación de riesgos, la seguridad de la información, asistentes virtuales, cálculo de riesgos y el análisis de datos de clientes. En consecuencia, la transformación digital afecta todos los ámbitos en los que la industria de seguros interactúa con sus clientes.
Así, el sector asegurador está experimentando una transformación significativa, influenciada por las revolucionarias capacidades de la IA. Tradicionalmente, la industria aseguradora se ha basado en el capital humano y ha dependido en gran medida de procesos manuales; funciona con un conjunto de normas, regulaciones y políticas basadas en gran medida en evaluaciones subjetivas. Los datos históricos para la evaluación de riesgos es parte integral del proceso de toma de decisiones de la industria aseguradora.
La alta dependencia de las tareas manuales genera ineficiencias, retrasos e inconsistencias. Sin embargo, la IA está liderando una nueva era de información basada en datos y automatización, que permite a las aseguradoras operar con mayor precisión, velocidad y eficiencia. Por tanto, resulta lógico aprovechar las ventajas de la IA para superar a la competencia.
La IA genera datos en tiempo real que facilitan la gestión de riesgos; al garantizar una gestión de riesgos eficaz, la organización puede alcanzar el liderazgo en el mercado, lo que contribuye significativamente en establecer una ventaja competitiva. En consecuencia, las herramientas de IA, incluyendo algoritmos de AA, permiten a las aseguradoras extraer información valiosa de datos recopilados, tanto estructurados como no estructurados. Esto, no sólo les permite tomar decisiones informadas basadas en datos, también contribuye a la mejora de sus procesos operativos, lo que sin duda supone un punto de inflexión en el sector.
La IA se reconoce cada vez más como un factor revolucionario que ofrece oportunidades transformadoras a las aseguradoras en diversas funciones. A continuación, se explica por qué la IA impacta la industria del seguro:
Atención al Cliente. Los chatbots, asistentes virtuales y motores de recomendación personalizados con IA permiten a las aseguradoras interactuar con los clientes de forma más eficaz y ofrecer servicios y ofertas a medida. Es un hecho que la atención personalizada al cliente es uno de los resultados empresariales positivos que se deriva del uso eficiente de la IA; los clientes pueden tener diversas consultas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que implica que es imperativo emplear IA para abordar dichas consultas con la ayuda de chatbots en línea. Estos agentes virtuales gestionan consultas rutinarias, proporcionan información sobre pólizas e incluso asistir en la tramitación de siniestros, mejorando la satisfacción y la fidelización de los clientes ofreciendo experiencias más ágiles y personalizadas; al comprender las necesidades y preferencias de los clientes, las aseguradoras brindan apoyo proactivo, recomendaciones de productos relevantes y mejoran la satisfacción y la fidelización general. Así, la IA permite a las aseguradoras ofrecer recomendaciones personalizadas y asistencia proactiva basada en datos y patrones de comportamiento de los clientes. La IA puede recopilar grandes volúmenes de datos no estructurados y utilizarlos para mejorar la interacción con el cliente, la personalización del servicio y el alto impacto de los mensajes de marketing.
Segmentación de Clientes. Las aseguradoras pueden segmentar a sus clientes según sus diferentes comportamientos y predecir cuál les resultará más atractivo. Una aseguradora con análisis de datos basado en IA proporciona un posicionamiento personal esencial y, a menudo, se encuentra en una mejor posición que sus competidores en el mercado. Los dispositivos IoT en los automóviles cuentan con sensores que recopilan datos del conductor y los transfieren a plataformas remotas en la nube, lo que permite a los conductores responsables pagar menos por su seguro de auto. Este mismo mecanismo también se puede utilizar en el sector sanitario, donde las personas con estilos de vida más saludables pueden ahorrar dinero en seguros médicos o de vida. Los beneficios de la personalización son evidentes para las aseguradoras: impulsa las ventas, la fidelización y la interacción del cliente, y aumenta las tasas de éxito en la venta cruzada. Así, la IA facilita la precisa toma de decisiones y garantiza que los productos de seguros se adapten a las preferencias y tolerancias al riesgo de los distintos segmentos del mercado. Esto, en última instancia, fortalece la competitividad y los ingresos de las aseguradoras en un entorno empresarial dinámico. De hecho, la IA identifica hábitos de conducción vinculados a las pérdidas de seguros; las aseguradoras pueden desarrollar modelos que vinculen este patrón de conducción con los gastos reales. Como resultado, una aseguradora puede ofrecer ahorros y tarifas que representan con mayor precisión el riesgo real que representa un conductor. De esta manera, pueden aumentar sus ganancias al retener a menos conductores de alto riesgo. De manera similar, la IA se puede utilizar para buscar clientes potenciales para una variedad de pólizas de seguros, incluidas las de vida, salud, anualidades, discapacidad, responsabilidad civil, automóvil, vivienda, inquilinos, inundaciones, terremotos, incendios forestales, mascotas, granizo, agricultura y reaseguros. y predecir la rotación de clientes en diversas industrias, incluyendo la de seguros.
Evaluación de Riesgos. Tradicionalmente, las aseguradoras se han basado en datos históricos y tablas actuariales para evaluar el riesgo y determinar las primas. Las herramientas de análisis basadas en IA y modelado predictivo ayudan a las aseguradoras a identificar riesgos emergentes, evaluar su impacto y tomar decisiones basadas en datos (dispositivos telemáticos, redes sociales u otras fuentes de internet, comentarios de clientes, imágenes, vídeos). Al analizar las tendencias del mercado, el
comportamiento del cliente y los factores macroeconómicos, las aseguradoras pueden anticipar cambios, optimizar estrategias y mantenerse a la vanguardia de la competencia. Los algoritmos de IA pueden analizar fuentes de datos en tiempo real, como la actividad en redes sociales, dispositivos IoT e imágenes satelitales, para obtener una visión más profunda de los factores de riesgo. El análisis predictivo basado en IA permite a las aseguradoras evaluar los riesgos con mayor precisión mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, como la demografía de los clientes, los patrones de comportamiento y el historial de siniestros. Esto se traduce en decisiones de suscripción más precisas y una mejor fijación de precios de las pólizas de seguro, lo que en última instancia reduce las pérdidas y mejora la rentabilidad. De hecho, al aprovechar los modelos de AA, las aseguradoras pueden predecir y fijar precios de riesgos con mayor precisión, lo que resulta en una cobertura más personalizada. Políticas adaptadas a cada cliente.
Prevención y Mitigación de Riesgos. Además de evaluar y gestionar riesgos, la IA también desempeña un papel crucial en la prevención y mitigación de pérdidas. De hecho, las aseguradoras utilizan análisis predictivos para identificar posibles riesgos y recomendar medidas preventivas a los asegurados. En el ámbito de los seguros de salud, los dispositivos portátiles y las aplicaciones de monitorización de la salud con IA promueve estilos de vida más saludables y reduce la probabilidad de costosas reclamaciones médicas. De igual manera, los sensores del IoT detectan indicios tempranos de daños o problemas de mantenimiento, lo que permite a las aseguradoras intervenir antes de que se produzcan pérdidas importantes. Por tanto, la IA contribuye al desarrollo de modelos robustos de predicción de riesgos en el sector asegurador, ayudando a los actuarios a calcular los niveles de riesgo asociados a diferentes productos y servicios. De hecho, el AA desempeña papel fundamental en la determinación de los sistemas de tarificación de pólizas en el sector actuarial. Esto sugiere que la optimización de precios exige la aplicación IA. El perfeccionamiento de los modelos de tarificación en el sector asegurador puede promoverse mediante el uso de datos telemáticos.
Este tipo de modelos permite sintetizar grandes volúmenes de datos considerando diferentes variables y utilizarlos para crear herramientas intuitivas para personal no técnico, como los suscriptores. Más interesante aún, los modelos de análisis predictivo y prescriptivo son útiles para comprender en profundidad la mejora de la resiliencia operativa, el cálculo de riesgos, la predicción del comportamiento del cliente y la optimización de la interacción con el cliente en el sector asegurador. En este sentido, no se puede subestimar el poder de la IA en el contexto de las perspectivas de suscripción y tarificación.
Gestión de Siniestros. Uno de los aspectos más laboriosos del sector de seguros es el procesamiento de siniestros. Los sistemas basados en IA automatizan este proceso, desde la recepción inicial de siniestros hasta la detección de fraudes y su liquidación.
La IA que utiliza Visión Artificial (VA) para evaluar los daños de vehículos en accidentes, lo que permite a las aseguradoras liquidar las reclamaciones con
mayor rapidez. Los algoritmos de IA extraen información relevante de formularios de reclamaciones y documentos, mientras que la tecnología de VA analiza imágenes para evaluar daños en siniestros de automóviles o propiedades. Esto agiliza el proceso y reduce la probabilidad de errores y fraudes. De igual forma, la evaluación de daños basada en IA ha revolucionado el proceso de evaluación en la gestión de siniestros, eliminando la dependencia de las inspecciones manuales. Mediante tecnología avanzada de reconocimiento de imágenes, la IA puede analizar fotografías de propiedades o vehículos dañados para determinar la magnitud de las pérdidas y estimar los costos de reparación con una precisión excepcional. Esta tecnología no solo agiliza el proceso de siniestros, también reduce la subjetividad, lo que conlleva a resultados consistentes.
Los algoritmos de IA entrenados con grandes conjuntos de datos de imágenes de daños identifican patrones al instante, como la gravedad de un accidente de tráfico o
el tipo de daño a una vivienda causado por desastres naturales. Las herramientas de reconocimiento de imágenes basadas en IA analizan instantáneamente fotos de daños y genera estimaciones de costos de reparación, mientras que los algoritmos de AA extraen y organizan la información relevante de los documentos de siniestros en cuestión de minutos. Asimismo, las plataformas de CN optimizan la velocidad del procesamiento y almacenamiento de datos, garantizando el acceso a la información en tiempo real para todas las partes interesadas. De igual manera, las herramientas de toma de decisiones basadas en IA analizan datos históricos y patrones para ofrecer recomendaciones consistentes basadas en datos para la aprobación o ajuste de siniestros. Esta mejora en la precisión no solo minimiza las disputas, también garantiza acuerdos justos para los asegurados, fortaleciendo así la confianza del cliente en las aseguradoras. Al automatizar evaluaciones complejas, la IA mejora la fiabilidad y la transparencia del proceso de reclamaciones.
Optimización de Reclamaciones. Las reclamaciones relacionadas con seguros a demanda, seguros basados en el uso y microseguros pueden automatizarse fácilmente mediante la aplicación de IA. La IA agrega valor a los seguros, especialmente en la gestión de reclamaciones de clientes. Cuando se produce un daño, calcula su costo analizando las fotos tomadas y enviadas al sistema, sin dejarlo a la iniciativa de un servicio, experto o técnico. Indica qué pieza está dañada y debe reemplazarse. De esta manera, se eliminan los factores que pueden llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas. Con la IA, los procesos de investigación post accidente se reducen de 58 minutos a 5 segundos de media. Esta situación ofrece ventajas significativas tanto en términos de mano de obra como de tiempo. El principal motivo para automatizar los procesos de gestión de reclamaciones es recopilar datos en tiempo real de diversas fuentes, como sensores y dispositivos
biométricos, mediante modelos de IA entrenados. Esto contribuye significativamente a que las aseguradoras agilicen sus procesos de reclamaciones e introduzcan productos y servicios únicos e innovadores. Con el uso de modelos de IA, las aseguradoras pueden aprovechar el valor potencial de los datos en tiempo real y ofrecer productos y servicios de seguros de alta calidad de forma eficiente. La automatización basada en IA y los algoritmos de AA optimizan los flujos de trabajo de procesamiento de reclamaciones, reduciendo las tareas manuales, mejorando la eficiencia y optimizando la experiencia del cliente. Las reclamaciones se procesan con mayor rapidez, precisión y menos errores, lo que se traduce en una resolución más rápida y una mayor satisfacción del cliente. La IA elimina el factor de riesgo mediante el análisis de datos y documentos.
Detección y Prevención de Fraudes. La IA detecta pequeñas diferencias en el comportamiento del cliente, las operaciones de las pólizas o los algoritmos de IA analizan conjuntos de datos a gran escala para identificar tendencias y patrones, lo que facilita la modelización predictiva.
Los algoritmos de IA analizan patrones y anomalías en los datos para identificar posibles reclamaciones fraudulentas, lo que permite a las aseguradoras detectar y prevenir actividades fraudulentas con mayor eficacia. Los algoritmos de AA detectan tendencias de comportamiento fraudulento en los siniestros de seguros, incluyendo información incorrecta, situaciones inventadas y pérdidas exageradas. Esto ayuda a reducir las pérdidas financieras, mitigar los riesgos y mantener la integridad de las operaciones de seguros. Los actuarios evalúan la probabilidad de futuros incidentes, como las reclamaciones de seguros, las tasas de mortalidad y las tendencias económicas, mediante modelos predictivos basados en IA. Esto facilita la identificación de posibles riesgos y la mejora de las estrategias de mitigación de riesgos. Los sistemas de IA utilizan algoritmos de AA para detectar patrones y anomalías que apuntan a actividades fraudulentas, reembolsos de seguros que indiquen engaño; clasifica a los asegurados según sus identidades de riesgo, tendencias de comportamiento e información demográfica. Al adoptar una estrategia a medida, las aseguradoras pueden adaptar precios, coberturas y técnicas de marketing a segmentos específicos de consumidores; optimizan la evaluación de riesgos y los procedimientos de suscripción al comprender las demandas específicas de los diferentes grupos de clientes.
Comportamiento del Cliente. La IA permiten a los actuarios analizar el comportamiento del cliente en tiempo real, ofreciendo información sobre preferencias, hábitos y factores de riesgo. Al rastrear actividades como datos de dispositivos portátiles o transacciones financieras, las aseguradoras pueden ajustar dinámicamente los modelos deprecios para reflejar los perfiles de riesgo individuales. Así, un cliente con hábitos saludables podría beneficiarse de primas más bajas, lo que incentiva comportamientos positivos. Este ciclo de retroalimentación en tiempo real fomenta soluciones de seguros personalizadas y fortalece las relaciones con los clientes. Las tecnologías de datos, como las tecnologías cognitivas que imitan las funciones cerebrales humanas, se adoptan cada vez más en diversos programas y servicios. Ejemplos de estas tecnologías incluyen las redes neuronales convolucionales, un tipo de herramienta de IA que reconoce y comprende imágenes, así como la tecnología de aprendizaje profundo, que aprende de grandes volúmenes de datos y es capaz de comprender el lenguaje y el habla humano. Las compañías de seguros pueden utilizar esta tecnología para desarrollar productos de seguros “activos” adaptados al comportamiento y las acciones del cliente. Por ejemplo, un propietario de coche que conduce con precaución y buen comportamiento podría recibir una prima más baja. De igual manera, con IA se puedes analizar y predecir los comportamientos de compra de productos, la predicción del comportamiento de suscripción o abandono; la predicción de estrategias de marketing a nivel de cliente (producto adecuado en el momento adecuado), predicción de clientes potenciales, predicción de productos y servicios a nivel de código postal, análisis y predicción de puntos críticos de los clientes, comportamientos de compra de los clientes; predicciones de estrategias de campaña centradas en el cliente; análisis y predicción de sentimientos de los clientes; sistema de soporte de decisiones espaciales en tiempo real para actividades previas, actuales y posteriores a la campaña.
Innovación de Productos. La IA puede generar información valiosa y utilizarse eficazmente en el proceso de desarrollo de nuevos productos o servicios y este enfoque ayuda a optimizar las operaciones comerciales, impulsando la innovación en el desarrollo de productos, permitiendo a las aseguradoras crear nuevas ofertas que satisfagan mejor las cambiantes necesidades de los clientes. De hecho, el seguro basado en el uso, aprovecha los datos telemáticos de los vehículos para ajustar las primas en función del comportamiento real de conducción, promoviendo hábitos de conducción más seguros y una evaluación de riesgos más precisa; la telemática ajusta las primas en función del comportamiento del cliente, lo que promueve prácticas más seguras y reduce los costos de los seguros. Además, las plataformas basadas en IA facilitan la creación de modelos de seguros a la carta, donde los clientes pueden adquirir cobertura para eventos o duraciones específicas, como un seguro de viaje para un sólo viaje o un seguro de alquiler para una estancia corta.
Eficiencia Operativa. La automatización impulsada por IA agiliza las tareas repetitivas, optimiza la asignación de recursos y reduce los costos operativos para las aseguradoras. Las aseguradoras pueden mejorar la eficiencia, escalar operaciones e impulsar la rentabilidad al automatizar las funciones de suscripción, procesamiento de
reclamaciones y servicio al cliente. La IA puede mejorar significativamente la productividad de las operaciones de seguros. Dado que el número de reclamaciones de seguros presentadas por los demandantes sigue alcanzando nuevos máximos diarios, la aplicación de la IA puede complementar la productividad al automatizar el proceso de evaluación de una gran cantidad de reclamaciones estándar que, de otro modo, habrían requerido intervención humana. Si bien es importante comprender que, para resolver algunos casos discretos específicos, la intervención humana es fundamental, para o en diversos escenarios, la mayoría de las reclamaciones pueden procesarse con IA, lo que no solo ayuda a las organizaciones a alcanzar un mayor nivel de productividad y satisfacción del cliente, también mejora la satisfacción del cliente al abonar el dinero en la cuenta de los beneficiarios de forma rápida. La IA también puede aplicarse para digitalizar por completo el mecanismo de presentación y procesamiento de reclamaciones, a la vez que ayuda a los suscriptores a tomar mejores decisiones comerciales al complementarlas con capacidades predictivas precisas asociadas a su clientela. Este aumento de la productividad puede traducirse en mejores resultados comerciales para las aseguradoras, lo que les ayudará a mantenerse competitivas a largo plazo.
Análisis Estadístico. El análisis estadístico basado en IA permite a las aseguradoras evaluar grandes conjuntos de datos, determinar tendencias y desarrollar información relevante, lo que se traduce en una mejor tarificación, suscripción y liquidación de siniestros. Los algoritmos de aprendizaje automático y la IA tienen el potencial de optimizar los procedimientos de suscripción, mejorar la precisión y optimizar la selección de riesgos, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y en la gestión de riesgos. Las plataformas de IA pueden optimizar actividades como la recepción, verificación y liquidación de siniestros. Los algoritmos de aprendizaje automático examinan las estadísticas de siniestros, determinar tendencias de fraude o inconsistencias y acelerar el proceso de liquidación, minimizando al mismo tiempo el riesgo de omisiones y siniestros fraudulentos.
Mediante el análisis predictivo, las aseguradoras identifican a las personas de alto riesgo, predicen la probabilidad de siniestros y personalizan las técnicas de fijación de precios para representar con precisión los factores de riesgo subyacentes. Los chatbots y asistentes digitales basados en IA pueden responder a las consultas de los clientes, proponer opciones y gestionar pólizas. Al examinar los datos de siniestros anteriores e identificar discrepancias, las plataformas de IA pueden permitir a las aseguradoras detectar el fraude, minimizar las pérdidas financieras y proteger su reputación. La IA y el AA ayudan a las aseguradoras a detectar y mitigar riesgos de forma preventiva mediante modelos estadísticos y vigilancia en tiempo real. La IA y el AA pueden utilizarse para la fijación de precios a medida.
Cumplimiento y Requisitos Regulatorios. La IA ayuda a las aseguradoras a cumplir con los requisitos y estándares regulatorios, como el RGPD, la NIIF 17 y Solvencia II. Al automatizar los procesos de cumplimiento, garantizar la privacidad de los datos y mejorar la transparencia, las aseguradoras pueden mitigar los riesgos regulatorios y mantener la confianza de los reguladores y clientes.
Conclusiones
La IA tiene el potencial de transformar sustancialmente la industria aseguradora. Así, la industria del seguro del futuro estará determinada por numerosas aplicaciones cotidianas de IA; surgirán vehículos autónomos y atención médica con análisis proactivo, en tiempo real y basado en datos del estado de salud que reducirán el número de accidentes. Esto tendrá un impacto significativo en el panorama de riesgos e implicaciones para la asegurabilidad de estos. El desarrollo de la IA no solo creará nuevos mercados de seguros y nuevos riesgos, sino que también provocará la desaparición de ciertos mercados existentes. Un ejemplo obvio es la conducción autónoma, que cambia la naturaleza de la responsabilidad en la industria automotriz. ¿Quién es responsable en caso de accidente: ¿el pasajero, el fabricante del automóvil o el desarrollador de software de los algoritmos de IA? Este desarrollo cuestiona si el seguro de automóvil tradicional seguirá existiendo en el futuro. En el procesamiento de reclamaciones, la IA ayuda a automatizar y optimizar las operaciones, reduciendo el error humano y el fraude. En la suscripción y la evaluación de riesgos, los modelos predictivos y el análisis proporcionan evaluaciones más precisas. La interacción con el cliente ha sido revolucionada por la IA a través de chatbots y asistentes virtuales, que ofrecen servicio 24 horas al día, 7 días a la semana y asesoramiento personalizado. La tecnología de IA, con su capacidad para analizar grandes conjuntos de datos, facilita la identificación de patrones complejos ocultos en ellos y automatiza tareas con notable precisión, impactando diversos sectores de la industria. La IA tiene un impacto profundo en toda la cadena de valor de los seguros, ya que las diversas operaciones de la industria aseguradora, desde la suscripción y el procesamiento de reclamaciones hasta la detección de fraudes y la atención al cliente, se ven influenciadas positivamente por la IA.
La suscripción de seguros es una de las operaciones clave del sector asegurador, que está experimentando una transformación revolucionaria gracias a la integración de la IA. Los algoritmos de IA analizan grandes volúmenes de datos, como historiales médicos, historial de conducción e incluso el uso de redes sociales, para obtener una visión más completa del perfil de riesgo de cada individuo. Esto facilita a las aseguradoras ofrecer opciones personalizadas de precios y cobertura, lo que resulta en ofertas más justas y competitivas. La tramitación oportuna de reclamaciones es esencial para que la aseguradora satisfaga a sus clientes y cumpla con las normativas. Sin embargo, la tramitación de reclamaciones se ve sobrecargada por el papeleo. Los algoritmos de la IA pueden analizar la documentación de las reclamaciones, identificar patrones fraudulentos e incluso sugerir importes de liquidación, lo que reduce significativamente los tiempos y costos de tramitación.
Las aseguradoras pueden utilizar la IA y el AA para monitorizar los datos de salud y bienestar de sus asegurados, como pulseras de actividad física, relojes inteligentes y dispositivos conectados (IoT). Si logran implementar estos avances tecnológicos, las aseguradoras obtendrán una ventaja competitiva y podrán adaptarse a las nuevas demandas de la era digital. El aumento de dispositivos conectados, la aparición de protocolos de código abierto y los avances en las tecnologías cognitivas desempeñarán un papel en cómo se configurará la industria de seguros en el futuro. Con el creciente número de dispositivos conectados en nuestra sociedad, los operadores pronto desarrollarán una comprensión más profunda de sus clientes. Hoy día, los teléfonos inteligentes, los automóviles y los monitores de actividad física se utilizan para recopilar datos sobre los clientes y sus actividades en su vida cotidiana. Los rápidos avances tecnológicos podrían aumentar el número de dispositivos que se utilizan para recopilar datos personales y así crear precios más personalizados.
Finalmente, una debilidad actual de la IA es su falta de transparencia. La IA puede hacer grandes decisiones en fracciones de segundo. Esto elimina la posibilidad de cualquier intervención humana y, en muchos casos, los empleados pueden no comprender el proceso de toma de decisiones.
Esto puede provocar dificultades en la documentación y el seguimiento. También puede impedir que los empleados identifiquen errores cometidos por la IA. Aunque los errores son poco comunes, aún pueden ocurrir y son difícil de encontrar debido a la rápida toma de decisiones de la IA y la posible falta de transparencia.
Referencias
Abdulla, Z.M. & Isa, N.H., Al-Sartawi, A. (2024). The Impact of Technological Advancements on Insurance Industry. In: Musleh Al-Sartawi, A.M.A., Aydiner, A.S., Kanan, M. (eds) Business Analytical Capabilities and Artificial Intelligence-enabled Analytics: Applications and Challenges in the Digital Era, Volume 2. Studies in Computational Intelligence, vol 1152. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57242-5_34
Chan, L., Hogaboam, L. & Cao, R. (2022). Artificial Intelligence in Insurance. In: Applied Artificial Intelligence in Business. Applied Innovation and Technology Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05740-3_12
Ghorbani, E. & Soriano-Gonzalez, R. (2025).Enhancing Predictive Models in Insurance: A Feature Selection Analysis. In: Juan, A.A., Faulin, J., Lopez-Lopez, D. (eds) Decision Sciences. DSA ISC 2024.
Lecture Notes in Computer Science, vol 14778. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78238-1_24
Gürsev, S. (2024). Digital Transformation with Artificial Intelligence in the Insurance Industry. In: Şen, Z., Uygun, Ö., Erden, C. (eds) Advances in Intelligent Manufacturing and Service System Informatics. IMSS 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6062-0_30
Hausmann, G. & Lämmel, U. (2024). Artificial Intelligence in Automated Document Processing Using the Example of Health
Insurance Companies. In: Barton, T., Müller, C. (eds) Artificial intelligence in application. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43843-2_8
Jain, R. & Soni, U. (2024). Enhancing Insurance Selection Through Artificial Intelligence. In: Malik, H., Mishra, S., Sood,
Y.R., García Márquez, F.P., Ustun, T.S. (eds) International Conference on Signal, Machines, Automation, and Algorithm. SIGMAA 2023. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1460. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-6349-8_24
Jain, R., Soni, U. (2024). Enhancing Insurance Selection Through Artificial Intelligence. In: Malik, H., Mishra, S., Sood,
Y.R., García Márquez, F.P., Ustun, T.S. (eds) International Conference on Signal, Machines, Automation, and Algorithm. SIGMAA 2023. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1460. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-6349-8_24
Kewal, T. & Saxena, C. (2024). Insurance 4.0: Smart Insurance Technologies and Challenges Ahead. In: Fortino, G., Kumar, A.,Swaroop, A., Shukla, P. (eds) Proceedings of Third International Conference on Computing and Communication Networks. ICCCN 2023. Lecture Notes tworks and Systems, vol 917. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-0892-5_15